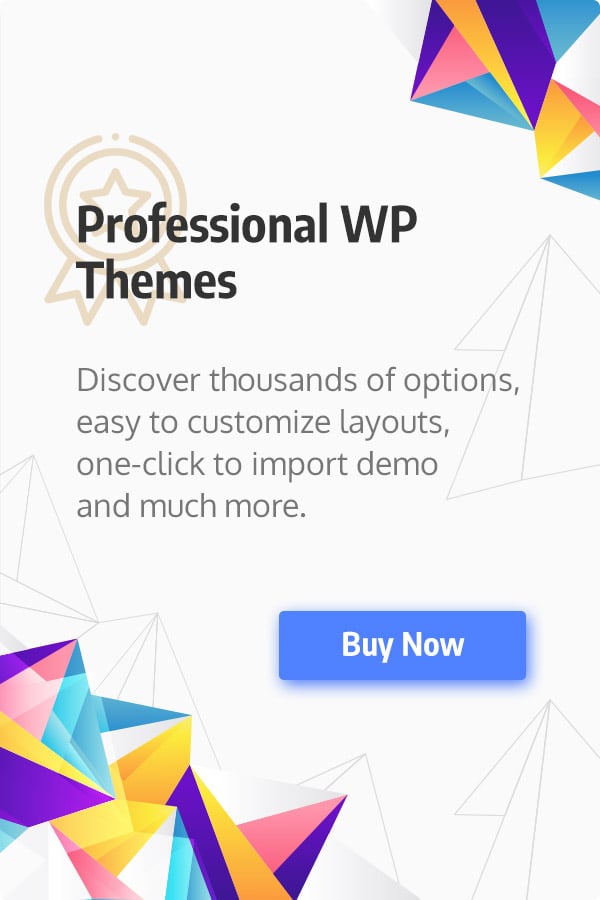Yadira Aguagallo/Para Notimercio
La colada morada me enseñó que el humo también guarda memoria. Hoy, mientras hierve la olla, los que ya no están vuelven en cada sorbo y en cada pan con nombre.
Un fogón coronaba la cocina de la casa de mi abuela. La olla de bronce se erguía sobre las llamas con una majestad peligrosa, y los más pequeños teníamos prohibido acercarnos. El ejército de tías avanzaba en formación, lanzando atados de hierbas dulces, naranjilla molida a mano, harina de maíz negro. El humo se colaba entre las vigas, trepaba hasta el tejado y escapaba al cielo para unirse al de las casas vecinas, donde —sin duda— el ritual era el mismo: preparar la colada morada, ese brebaje morado que parecía contener la memoria de los muertos.
En el comedor, un volcán de harina crecía en el centro de la mesa. Las manos de las mujeres lo domaban hasta convertirlo en masa viva. Luego, la abuela repartía porciones a los nietos, junto con moldes de madera. Así nacían caballitos, soldados, muñecas. Nuestros dedos diminutos escondían dentro queso, raspadura o mermelada de mora: los únicos rellenos antes de que el pistacho, el chocolate o la crema pastelera convirtieran a las guaguas en productos gourmet.
La bodega de los granos se transformaba en una galería improvisada. Filas de muñecos dorados esperaban su turno para ser decorados con azúcar teñida de rojo, verde, amarillo o morado. Cada color era una risa, un grito de infancia. El concurso de decoraciones terminaba siempre en disputa: nadie quería admitir que la guagua de otro era más bella que la propia.
Todo el ritual duraba dos días, los primeros del feriado. Se interrumpía con carreras por el campo, con el pastoreo de borregos o las idas al abrevadero de las vacas. Al tercer día, el pueblo entero se dirigía al cementerio. Allí, sobre las lápidas, dejábamos un vaso de colada y una guagua para cada ser querido: los tíos abuelos de los que solo oíamos historias, los bisabuelos que existían en una foto amarillenta. Alimentábamos su memoria con la inocencia de creer que, desde el más allá, también tendrían hambre.
Cuando se acababan las lágrimas, empezaba la otra procesión: la de las ollas. Era un desfile de coladas moradas que viajaban de casa en casa, como un intercambio de gratitudes líquidas. La abuela ponía letreros con los nombres de las familias destinatarias y, al recibir las devoluciones, colocábamos etiquetas para recordar quién nos había mandado qué colada, y sobre todo, cuál lograba acercarse —aunque fuese un poco— al sabor perfecto de la suya.
Durante años amé esa costumbre: el humo, el pan tibio, la alegría del reencuentro. Pero la muerte, implacable, cambió el significado del ritual. Aquellas tumbas que antes eran anónimas ahora llevan nombres que me duelen. Mi padre reposa allí, donde alguna vez dejé una guagua para un desconocido. Ya no está para ser jurado del concurso, ni para amarrar los panes en cartonés con una soga rústica, ni para subir al bus desde Riobamba con los recuerdos tibios de la abuela.
Desde entonces, cada vez que el vapor violeta de la colada se eleva por la cocina, siento que el humo busca su camino de regreso. No para perderse entre las vigas, sino para encontrar a los que ya no están.