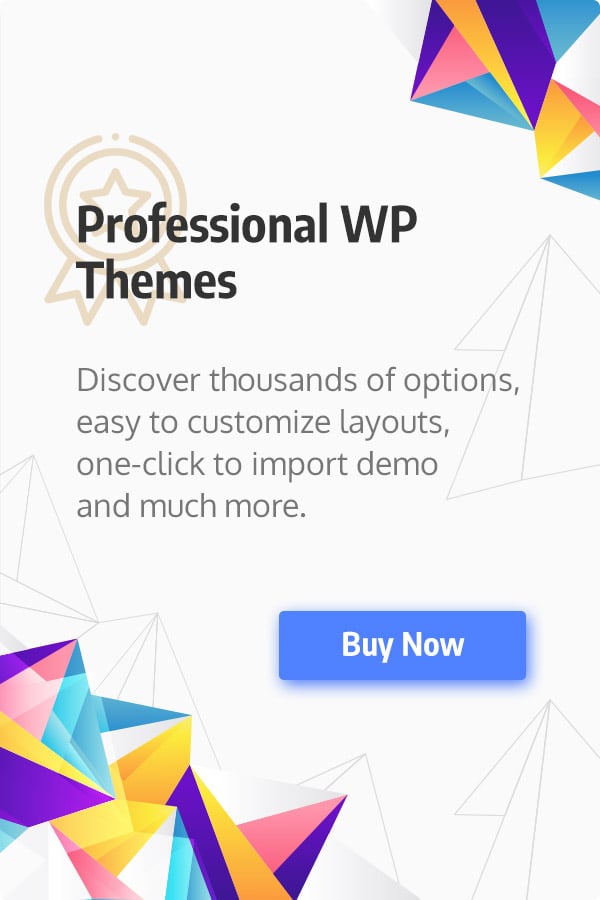Liliana Chiquinquirá / Para Notimercio
Una infancia marcada por rivalidades y silencios encuentra refugio en las manos de una tía que convertía al mar en ternura. Entre empanadas de cazón y vinagretas, el amor se volvió memoria y regreso.
En ocasiones, tiburones aún chicos eran atrapados por mis primos desde una lancha que rompía el horizonte de la Península de Paraguaná, o, si no, se compraban en una pescadería.
Siempre llegaban las aletas o el cazón a las manos de mi tía Gledys Josefina Lugo: el depredador más feroz del mar Caribe se volvía una explosión de sabor.
Mi familia materna es de Punto Fijo, estado Falcón, tierra de vientos que doblegan palmeras y de médanos que dan baños de arena.
Mi tía Gledys tuvo un kiosco llamado El Gato (nunca supe el motivo del nombre). De cuatro metros cuadrados, allí vendía desayunos.
Mi mamá, quien nos traía desde Maracaibo una vez cada dos o tres años, permanecía vigilante ante las muestras de cariño que yo recibiera. Mi hermana, ocho años mayor, exudaba rivalidad. Para que la paz no se rompiera, tía Gledys nos repartía su amor por turnos.
Aunque aquellas empanadas de cazón eran como probar hierro fundido, en cada mordisco de fuego recibía algo que no tenía en casa: ternura.
Y si no eran las empanadas, era un frasco de vidrio convertido en un altar suculento: su vinagreta de mariscos. Dentro había cebollas blancas en filamentos, ajos, pimientos verdes, rojos o amarillos, camarones, calamares y pulpos troceados.
Yo partía mis arepas y escuchaba el crujido como quien abre una puerta secreta. Un toque de mayonesa, salsa de tomate, y el manjar entrando como una fiesta que transformaba el paladar en marejadas.
Y si no era la vinagreta, otra exquisitez era la carne mechada: deshilachada, sofrita con aliños, condimentada con especias. Años después, en un restaurante venezolano en Quito, probé algo parecido a la redención. Volví a tener 13 años por diez minutos. Era un susurro del pasado.
De piel canela, cabello crespo, y ojos grandes y atentos, tenía una forma elegante de hablar, alargando las vocales con la dulzura de una institutriz: «niñaaa.»
En 1998 su salud desmejoró. De Maracaibo a Punto Fijo hay 350 kilómetros e infinidad de lágrimas.
Mi mamá, Elinnor, había retrasado todo lo posible el sepelio. Estuvo con tía en el hospital Calles Sierra de Coro durante tres semanas. A sus 37 años, partió por una complicación de la vesícula.
Llevaba puesto un vestido blanco de lunares negros. Ella no gastaba en ropa; todo era para sus hijos, una niña de nueve meses y un niño de tres años, quienes fueron entregados a un tío.
Descansa en el cementerio de Matatán. Los cujíes se alzaban como espinas hacia el cielo. El horizonte era un desierto que sostenía mi dolor.
La familia consanguínea que tuve se ha reducido a recuerdos y ausencias.
Tía Gledys dijo que yo sería periodista y, junto con mi tío Lino Segundo Revilla Lugo, trabajaría en su periódico El Falconiano, en Coro, y los fines de semana ella me iba a esperar.
Sepulté ese sueño por décadas. Pero los caminos inciertos de la vida me trajeron a la mitad del mundo y retomé el arte de la dificultad. Ella siempre lo supo.
Si escucho “Venezuela”: “Llevo tu luz y tu aroma en mi piel”, recuerdo que, en cada empanada, el amor de sus manos no ha desaparecido.
¿Cómo podría recoger los granos de sal dispersos en el rumor del viento que proviene de tu ausencia?
Llevo tu luz y tu aroma. Estás en una aleta de tiburón que sabe a hogar.