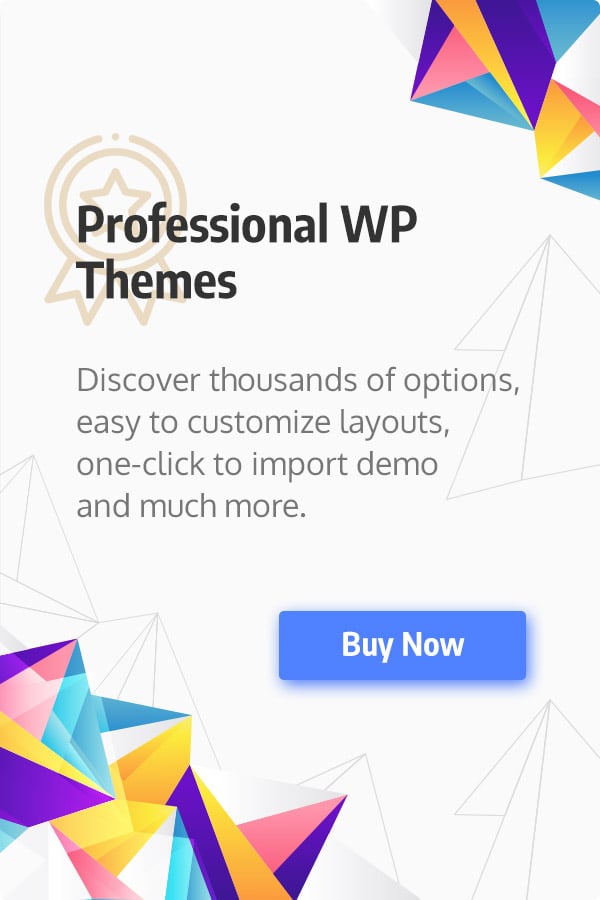Yahaira Recalde/Para Notimercio
Entre los cuadernos de recetas de mi mamá , mi hermana ha logrado revivir sus sabores y mantener vivas nuestra tradiciones. Yo, que prefiero escribir antes que cocinar, la admiro por devolvernos, a través de la colada morada, un pedacito de ella.
Libros de cocina con apuntes en el filo de sus hojas; cuadernos de recetas con dibujos similares a jeroglíficos, entre otros, algunos de los tesoros de mi mamá que aún guardan los cajones de la cocina de la casa de mi hermana, la chiquita.
El color amarillento de las páginas, la tinta corrida y esas manchas de miel o grasa que se detuvieron en el tiempo son la prueba irrefutable de todo el uso que se les dio durante más de treinta años.
A mí me encanta tocarlos, hojearlos, imaginar qué quiso decir mi mamá en cada dibujo, pero hasta allí llega mi entusiasmo, pues en lo que a la cocina se refiere, yo soy muy buena escritora.
Muchas veces pienso que, de no haberse inventado la comida a domicilio de la que soy tan fanática, yo hace rato que estuviera escribiendo historias a la derecha del Padre.
Pero como Dios tarda, pero no olvida, en el reparto de talentos gastronómicos a las Recalde Velasco, mi hermana pequeña se llevó los veinte primeros lugares con honores y preseas.
Ella es capaz de hacer empanadas de viento para un ejército de personas sin siquiera despeinarse ni dañarse el labial rojo que tan bien le queda.
Sus donuts serían dignos de un concurso de MasterChef, su locro de papa es mi gran debilidad, y con su torta de manzana no hubiésemos perdido el tan mediático concurso de desayunos.
Este domingo, el almuerzo familiar que yo me he empeñado en imponerles a los míos hace varios años fue en su casa. Nos pidió que nos reuniésemos allí, pues nos tenía una sorpresa.
Al entrar a su hogar, quedé casi hipnotizada por un olor a piña, naranjilla y especias que ya había olvidado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pues pensé que en cualquier momento mi mamá saldría a darnos la bienvenida.
Ya en la cocina, me encontré con varios recipientes que contenían jugo de mora, mortiños tan bien lavados que parecían de plástico, hierbas perfectamente divididas en grupos de hierbaluisa, cedrón, arrayán, hojas de naranja y unas cosas que se rumora se llaman ishpingo —siempre pensé que eso era una marca de ropa francesa—.
Con sus 154 centímetros de altura y una sonrisa en sus labios, la encontré luchando cuerpo a cuerpo con una piña que se negaba a ser pelada. Yo, en su lugar, ya hubiese abierto una lata de fruta en conserva, pero para mi fortuna —y la del planeta—, mi ñaña no se deja ganar tan fácilmente.
Con un poco de presión y toda la paciencia que a mí me fue negada, en diez minutos había un nuevo recipiente con trozos cuadrados de piña cortados de forma milimétrica. De inmediato empezó a cernir el jugo de mora en una licuadora más grande que su torso, mientras de cuando en cuando mecía una olla de la cual emanaba ese aroma que me hipnotizó.
Un par de horas más tarde, la mesa estaba servida, adornada y embellecida con la colada morada que solo mi mamá y mi ñaña podían hacer.
No sé si se lo he dicho, pero hoy quiero agradecerle por no dejar que nuestras tradiciones mueran, por descifrar y preparar cada receta con amor y dedicación; por alimentarnos el cuerpo y el espíritu a través de sus sabores, y por hacerme sentir que es mi mamá quien regresó por unos minutos a compartir una taza de colada con nosotros.