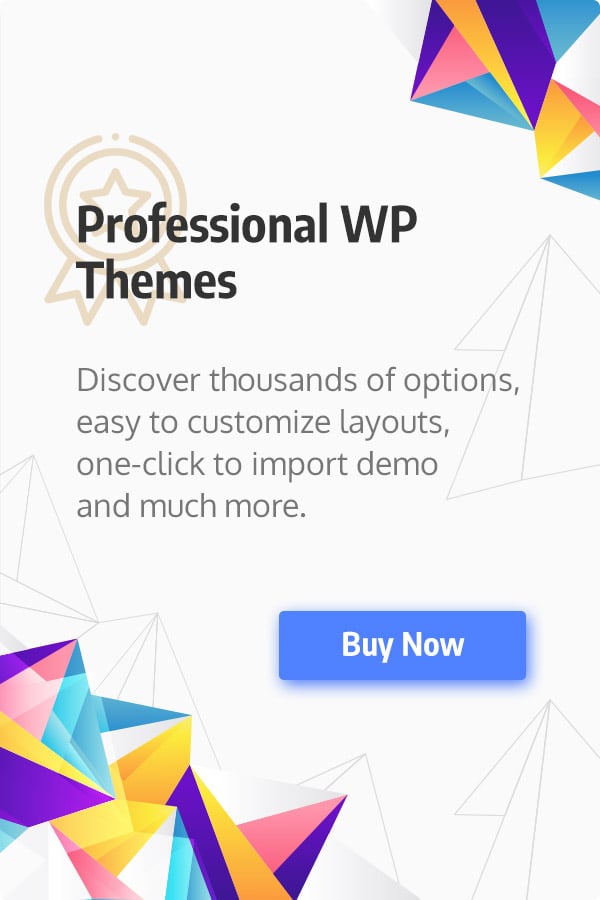Alexandra Jaramillo/Para Notimercio
Recordaba cómo en mi casa preparar la colada morada era una tradición que reunía a todos y guardaba historias. Ahora, al ver cómo esa rito se pierde, vuelvo a cocinar para mantener viva la memoria de lo que fuimos.
La comida es el idioma primigenio: con ella nuestras madres nos enseñaban a vivir, a esperar, a agradecer.
En cada olla había una historia, una herencia invisible. Pero el tiempo -ese gran devorador de rituales— ha ido cortando el hilo que unía la mesa con la memoria.
Este corte intergeneracional sucede cuando ya no se transmite el sentido, solo la forma y a veces, ni siquiera eso.
Ya no sabemos por qué el maíz morado simboliza la sangre de la tierra, o por qué se sirve la colada con guaguas de pan. Comemos, sí, pero sin historia. Cada fruta previamente cosida en sus propios jugos con el castigo del clavo de olor, ahora ya se habrá olvidado, solo tenemos las mamás modernas, aquellas carishinas como diría mi abuelita a las que les falta tiempo y ganas para encontrarse con los aromas, y no hablo de machismos ni feminismos, porque esas son conversaciones aparte.
En mi casa, el 30 de octubre, ya debíamos estar provistos de la fruta, esos días el dulzón aroma frutal invadía con su olor, ese perfume denso que salía de la cocina y se extendía por todo el patio: piña, canela, clavo, mortiño…
Era el anuncio de que la colada morada estaba en camino, y con ella, el recuerdo de los que ya no estaban.
Las travesuras infantiles nos hacían abrir la refrigeradora y escoger la mejor preparación, la de la vecina de toda la vida, la de la tía, la de la amiga, mientras nuestra querida Elina – la dama de las recetas andinas que llegó un día a nuestra casa- dirigía la ceremonia sin mirar la receta. Todo estaba en sus manos: el punto exacto del maíz morado, la cantidad justa de panela, el momento en que el aroma debía llenar la casa como si fuera incienso.
Yo la miraba desde la puerta, sabiendo que lo que ella hacía era más que cocinar; era invocar: mi mami y Elina juntas parecían que daban inicio a un aquelarre.
Mientras revolvían la olla, el aire se volvía memoria. Las confesiones de la mujer casada y las vivencias de la solterona, hacían que definan a las mujeres según su manera de cocinar, y claro, no había ningún otro parámetro.
En ese tiempo, todos parecíamos recordar al mismo tiempo. La comida nos unía en una sola historia.
Ahora, los días de difuntos pasan más rápido, ya nadie madruga para cada cocción de la mermelada de la fruta porque no es “ensalada de frutas”, es colada. -Como decía Elina-.
Las nuevas generaciones compran la colada lista, sin el proceso que nos acercaba, el sabor se parece, pero el alma no: se perdió el olor que llenaba la casa, ese que anunciaba que cosas buenas venían. Mi sobrino, hijo de la colada, nacido el mismo día como una guagua de pan: Jorge Mateo el aventurero que llegó a moverlo todo, a producir cataclismos en donde antes reinaba la paz.
Dicen que la comida nos define, y creo que es verdad.
Porque cuando una receta se olvida, se apaga una parte de lo que fuimos.
A veces me pregunto si las nuevas generaciones llegarán a conocer ese aroma, esa mezcla de fuego, maíz y ternura.
Y entonces, casi sin pensarlo, pongo una olla al fuego. No por hambre, sino por nostalgia.
Porque el olor que viene de la cocina sigue siendo, todavía, la forma más pura de recordar quiénes somos.