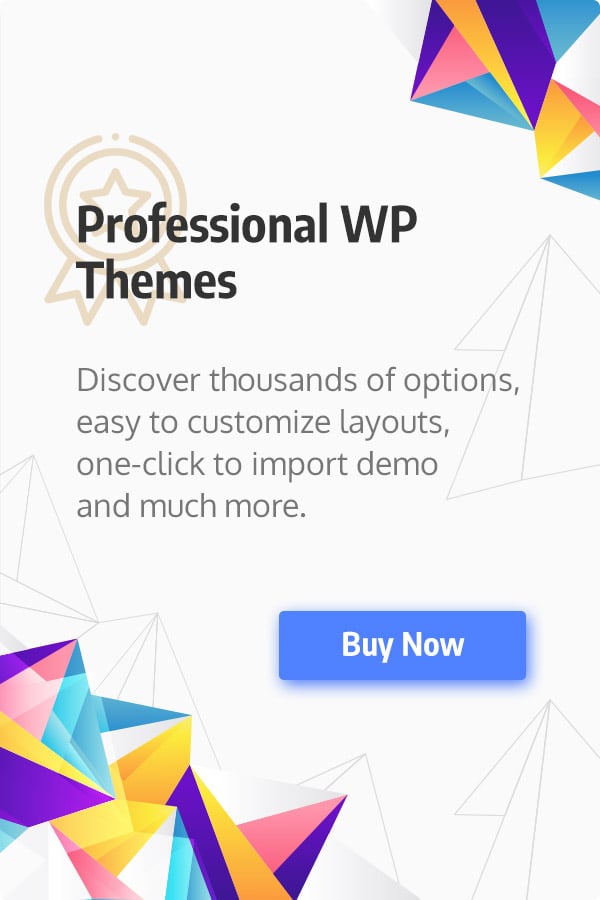Yadira Aguagallo / Para Notimercio
Así que me propuse reapropiarme del territorio. Voy a salir. Dejaré el celular en casa, llevaré solo lo suficiente para un café, una comida, una entrada al teatro y un trago.
Yo soy de esas personas que vive bajo una regla inquebrantable: no viajar en feriado. La vida me ha dado suficientes razones para sostener esa máxima: un viaje a la playa que terminó en un atasco de tres horas sin pasar siquiera Santo Domingo; una noche en la sala de una familia en Baños porque los hoteles no daban abasto; los niños con sus boyas y flotadores invadiendo las Termas de Papallacta; la fila eterna para ingresar al parque de los dinosaurios en la Ruta Escondida.
Por eso aprendí a quedarme. Antes, cuando el miedo todavía no era un vecino fijo, mi plan era disfrutar una ciudad vacía, descubrir lugares nuevos y repetir el viejo lugar común de los que se quedan: “ojalá no regresen”. Porque sí, hubo un tiempo en que podías bajar caminando desde la 12 de Octubre, por la Wilson, hasta la Plaza Foch a las nueve de la noche sin apretar el paso ni esconder el celular entre las manos. Hubo un tiempo en que ir al teatro Sucre o al Variedades no implicaba trazar una estrategia de escape hasta el parqueadero del Cadisan o la Ecovía de La Marín.
Hoy, en cambio, pertenezco a esa nueva especie de quiteños que devora las horas frente a la pantalla, atrapada entre el delivery y las series, porque salir pasadas las cinco de la tarde —viviendo en La Mariscal— exige más coraje que deseo.
El último informe de Quito Cómo Vamos retrata esta sensación con precisión quirúrgica: 76 de cada 100 quiteños dicen sentirse satisfechos con su barrio, pero 62 creen que la ciudad va por mal camino. Y de ellos, el 76% atribuye ese desencanto a la inseguridad. Las cifras me representan. No son solo percepciones: en los casi tres años que llevo viviendo aquí, con vista directa al Panecillo, he escuchado gritos de auxilio a la madrugada, frenazos que terminan en choques contra el mismo poste —ese que ya nadie repara— y el eco de una sirena que parece no acabar nunca.
En 2024, los arquitectos Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó escribieron en “De la ciudad del miedo a la ciudad de la confianza” que las urbes se han vuelto presas del estrés, un estrés cargado de adrenalina y cortisol, una forma de vida que nos desconecta de nosotros mismos. Si el miedo y el cortisol me convirtieron en alguien incapaz de disfrutar su ciudad, en alguien que renuncia a ser parte del 25% que aún participa en comités barriales, grupos culturales o deportivos, entonces quiero intentar otra cosa.
Así que me propuse reapropiarme del territorio. Voy a salir. Dejaré el celular en casa, llevaré solo lo suficiente para un café, una comida, una entrada al teatro y un trago. Todo con las precauciones de quien vive en un país con más de 5 mil homicidios solo en el primer semestre de 2025 (Ministerio del Interior).
Empiezo por la mañana, en El Cafecito, ese rincón con historia en la Luis Cordero y Reina Victoria que resiste desde 1993. Una casa antigua, con chimenea y biblioteca, mesas de madera y un jardín que también es huerto. Allí, bajo el sol filtrado por los árboles, leer mientras se toma un café no es un acto de soledad, sino de pertenencia. Y si hace falta compañía, aparece Mocca, la labradora guardiana, buscando una caricia.
Luego caminaré hacia la calle Juan Rodríguez, esa joya construida entre 1938 y 1945. Su encanto está en los platanes que se entrelazan formando un techo verde —17 de ellos catalogados como patrimoniales por la Secretaría de Ambiente— y en las casas que parecen haber detenido el tiempo. En la esquina de Reina Victoria, una réplica de la Venus de Milo asoma entre enredaderas, observando con indiferencia las historias que allí ocurren: la del que lloró un amor bajo la lluvia, la de quien almorzaba con un amante cada jueves a las 13:30. En la Juan Rodríguez, cada banca guarda un secreto y cada sombra una confesión.
Cuando caiga la noche, iré a Freak Show, entre la Leonidas Plaza y Wilson. Antes, unas cuadras más arriba, fue refugio de cinéfilos; hoy, bar de luces rojas y música en vivo. Allí, cuando era una tienda de películas, descubrí a David Lynch, Buñuel y Kim Ki Duk. Hoy cada trago sabe a nostalgia. Si Wong Kar Wai filmara en Quito, sin duda elegiría este lugar: ese rojo deslavado, las sombras oblicuas, la melancolía suspendida.
Quedarse en Quito, finalmente, no es un acto de resignación, sino de resistencia. Porque solo quien se atreve a habitarla, pese al miedo, puede volver a imaginarla como suya.