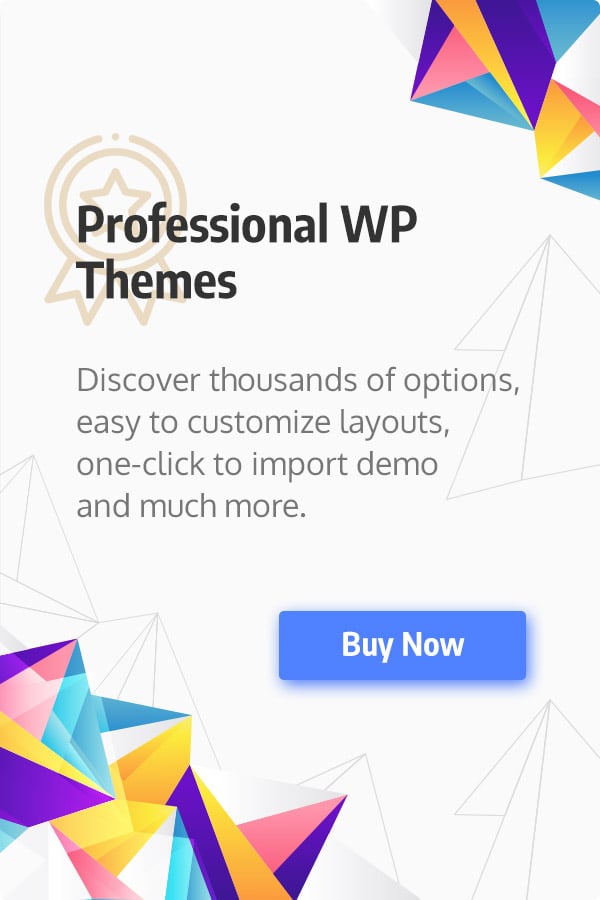Paulina Narváez Ricaurte / Para Notimercio
Me reconozco como aquella niña que aprende a salvarse con sus propias palabras. El Quito histórico me inspira y me enseña a dar sentido profundo a mi escritura y a mi voz interior.
Durante mucho tiempo y aún ahora, miro mi reflejo en la ventana y me reconozco como esa pequeña envuelta en el desamparo de querer ser parte de un mundo al que es complicado pertenecer. El oficio es complejo, está repleto de incertidumbres que me cubren con una densa neblina que me aterra, al asumirme como una escritora que quiere entrar en un círculo donde flotan muchas letras y donde siento la obligación de ordenarlas y pulirlas para poder contar algo con sentido. Con ese miedo, encontré seres que tienen la mirada afilada y que están repletos de un talento prodigioso. Seres que me miraron para botarme al avismo sinuoso de la escritura, donde las historias son las que sostienen, donde las palabras son las que salvan, donde por un instante de alivio entre el punto final y la siguiente historia, se matiza una realidad asfixiante de la que quiero escapar.
Uno de ellos tuvo la valentía de ser mi amigo, de ser escritor y de invitarme a la presentación de su novela “Sicarios de Quito”, y como es él, tan auténtico y exquisito, escogió el mejor escenario para refugiar a una obra que se luce sola: el centro de Quito. En un rincón magnífico, el barrio de San Marcos en la calle Junín, las letras de Álvaro Samaniego Ponce, cobraron vida y sentido, porque no comenzaron con la primera página, sino con los primeros pasos andados por calles de antaño con adoquines encajados, cúpulas que acechan pensamientos y leyendas que doblan esquinas para recordarnos lo que somos y hacia dónde vamos.
El Quito histórico tiene un hechizo complejo. Es una gruta que te traga y transforma en un elemento más de su paisaje. No se puede mirar el casco colonial sin imaginar el sonido de sus portones, el ruido de sus sombras trasnochadas, el tañido de sus campanas. No se puede caminar por sus calles empinadas, sin dibujar esas almas recogidas en los enigmas de sincretismos poderosos, que se funden para tejernos fábulas que sorpenden con esa destreza innata que tenemos los quiteños, para confundir a quien nos escucha y nunca dejar pistas que reconozcan lo real de lo ficticio.
En el Teatro Sucre me golpea con el viento frío que solo sopla en el centro de la ciudad. Toco los muros que lo rodean para no olvidar las huellas que repasé de niña, donde la voz de mi tío Antonio, susurraba dentro de los conventos, leyendas típicas que transformaban sus sílabas en personajes que paseaban junto a nosotros para provocarnos terror, tristezas y alegrías. Con esas aventuras me mimeticé con las palabras, mientras lo miraba asombrada desde uno de los patios centrales de alguna casa colonial e imaginaba recorrer el cementerio de San Diego de la mano de Mariangula, trepar por la elevada ventana con el Padre Almeida o temblar hasta morir dentro de los ojos de Bella Aurora.
Cuantas veces dejé el aliento en “La calle del Suspiro” o me detuve por un instante en la cuesta de San Juan, mientras el olor empalagoso de las colaciones me devolvía el aire embriagante del palo santo, para acariciar el terciopelo rosa de una rica espumilla y pasear en el arte de sus paredes, entre las manos de quienes construyeron estos templos vivos, para admirar, creer y revivir.